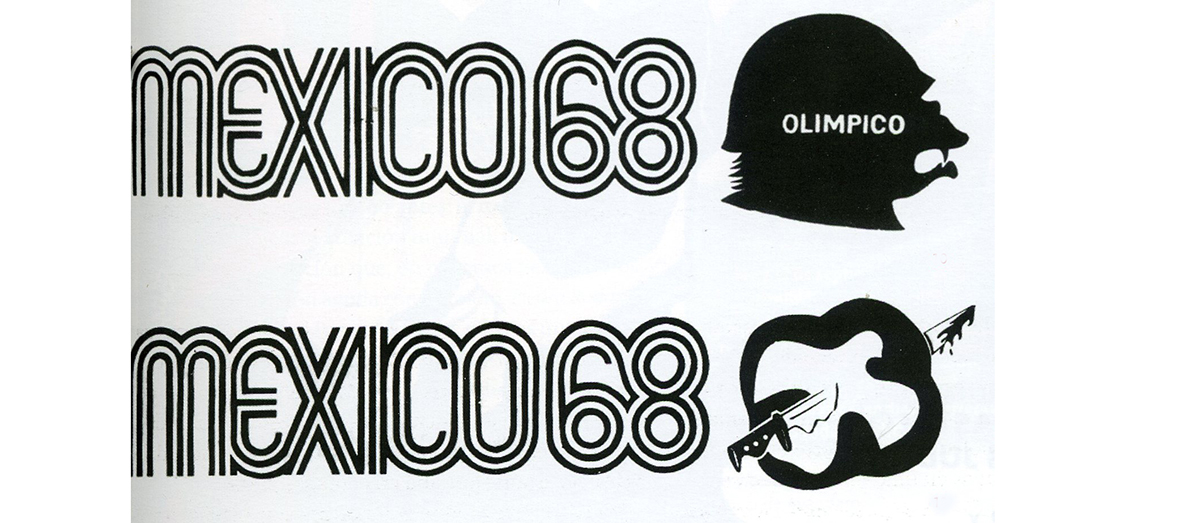Ciudad de México (Aunam). Convocados por la memoria, miles de estudiantes, profesores, trabajadores y activistas salieron a las calles para honrar a los caídos el 2 de octubre de 1968, pero en el camino perdieron la alegre rebeldía y sucumbieron al olvido.
Como cada año, alrededor de las 15:00 horas la estación del metro Tlatelolco empezó a recibir a la ola de estudiantes que inundaba los andenes e invitaba a la gente a sumarse a la manifestación “¡El que se sube marcha!” o “¡El pueblo consciente se une al contingente!”.
Al salir del túnel para ver la luz del día, los asistentes se encontraban de cara con los vecinos que los miraban desde las ventanas y gustosos observaban las mantas y banderas que todos los años se renuevan.
Los goyas, huelums y el reclamo por la juventud asesinada "¿por qué… por qué… por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina?" iba ahogando el murmullo de los pasillos de la unidad habitacional para volcarse en uno solo sobre la Plaza de las Tres Culturas.
Ahí, sobre las piedras emblemáticas del pasado, los vendedores colocaron las playeras, discos, documentales y boinas que regateaban con los jóvenes de pantalones rotos, mientras algunos repetían consignas para amenizar la espera y otros con miradas absortas trataban de arrebatar a las paredes la historia de la sangre derramada hace 51 años.
De a poco, los manifestantes se iban enfilando hacia el Eje Central, donde fueron recibidos por el cinturón de paz que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum implementó para evitar los disturbios de los llamados “anarquistas”.
Enfilados a los costados del eje y con la frase “2 de octubre no se olvida” estampada en sus playeras blancas, los integrantes del cinturón cambiaban el semblante con el paso de los contingentes.
Algunos de los funcionarios apostados en las banquetas aprovechaban para saludar a los amigos que corrían a encontrar su contingente, mientras los más desconfiados se agarraban de los brazos de sus compañeros al ver a los encapuchados.
Los integrantes del comité 68 dieron los primeros pasos y la enorme serpiente amarilla, guinda y rojinegra empezó arrastrarse entre el cielo azul y el asfalto hirviendo.
A la par avanzaron los “anarquistas” enfundados en sus prendas negras y con el rostro cubierto, a cada tramo se detenían para hacer pintas con aerosol y sin esténcil “¡Amlo facho!”, “Muerte” y “68” fueron algunas de las palabras escritas.
“¡Si tú pasas por mi casa, si tú ves a mi mamá...!” y “¡No has muerto, no has muerto, camarada…!” se escuchaba resonar por las calles, los cantos de subversión y rebeldía quedaban espaciados por las indicaciones de los estudiantes veteranos que trataban de guardar distancia con los de negro y de evitar infiltrados en sus cuadros.
“¡No se separen, avancen!”, gritaban quienes iban al frente de las banderas y las mantas de cada escuela, el resto trataba de poner atención y de vez en vez alcanzaba a levantar los carteles en las manos con la imagen de ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y la leyenda “¡Asesino!” y “¡Ni perdón ni olvido!”.
Al llegar al túnel frente a Garibaldi, el sonido de los cohetes simulado por las bocas de los estudiantes y las porras que retruenan en los oídos con el eco de las paredes quedó en silencio.
Y aunque algunos se resistieron a dejar morir la otra tradición no escrita de contar hasta ocho y echarse a correr, el acto fue interrumpido por un sujeto sin playera que desde arriba del puente mostraba su cuerpo torneado y les “cantaba un tiro”.
Esquivando los envases de vidrio que los aliados del provocador intercambiaban con los encapuchados, los manifestantes pasaron por el cuello de botella y luego de librarlo a salvo volvieron a las consignas.
El tono festivo de la conmemoración parecía volver a tomar fuerza con los tambores de las batucadas y los bailes de los integrantes del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); pero al llegar a la esquina con Cinco de Mayo, los cohetones le cortaron a todos la inspiración y la guardia volvió a levantarse.
El “círculo de paz y baile”, como renombraron algunos estudiantes al cinturón de paz, fue disuelto ante las agresiones de los infiltrados y encapuchados que ya eran uno solo.
Los de negro seguían avanzando por los costados, rompiendo vidrios, anuncios y perdiendo el zapato en patadas mal dadas a los objetos de su odio.
De pronto, algunos se arrojaban contra el grupo de granaderos para estamparles manos llenas de pintura roja en los escudos y después se alejaban para escuchar el explosivo que habían dejado en el sitio.
Los oficiales se hincaban y no respondían, no llevaban toletes ni gas lacrimógeno, tampoco tanquetas con químicos disueltos en agua que queman las espaldas, se limitaban a extinguir el fuego con la espuma blanca que salía de los contenedores rojos.
Al llegar al zócalo, los activistas contaron hasta 43 y lanzaron el último grito de batalla “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos…!”, en recuerdo a sus compañeros desaparecidos de Ayotzinapa.
Ante la imposibilidad de obtener atención, los encapuchados increparon a los periodistas que no se resistieron a tener la exclusiva y los siguieron hasta obtener la nota.
En el templete, el comité 68 condenó las agresiones y pidió a los medios dar cobertura a los discursos en conmemoración por la matanza estudiantil, pero era demasiado tarde porque habían vuelto a cubrir los desmanes.
Cansados de la parafernalia alrededor de los “anarcos” y sintiéndose burlados, los sobrevivientes de la noche de Tlatelolco sacaron fuerzas de flaqueza y obligaron a los radicales a quitarse las capuchas.
Con los rostros descubiertos, los más jóvenes increparon a los veteranos reclamando su derecho a las distintas formas de protesta y recibieron una lección: “nosotros marchamos pacíficamente para que ustedes no tuvieran que ser reprimidos”.
Los estudiantes del 68 que aguantaron toletazos, el asedio del ejército y tuvieron que correr para salvar sus vidas en un río de sangre, ocuparon su aliento y sus fuerzas tratando de explicar a los novatos el origen del movimiento estudiantil y, en contraparte, el de los grupos de choque.
Aunque los contingentes seguían llegando, la plancha se vaciaba. El mitin se había visto interrumpido y la batalla por la memoria y contra el olvido se había perdido.